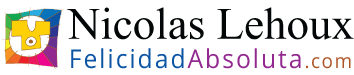Ese deseo de modificar mi conciencia se desarrolló alrededor de mis 16 años, probablemente gracias a mi primera novia, quien ya los había probado y a veces hablaba de ello. En ese entonces, la experiencia me era inaccesible y yo no conocía a nadie quien me podría haber provisto de ellos. Me parece que el primer libro que atrajo mi atención hacia este tema fue L.S.D.: Mi hijo monstruo (LSD: My problem child) de Albert Hoffman. A partir de ese instante, estuve completamente decidido a probar el LSD, pero aún no sabía a quien acudir para poder encontrarlo. Yo era un introvertido joven, dibujante de caricaturas, tenía pocos amigos y ninguno de ellos había aún probado drogas. Sin embargo, gracias a permanecer atento terminé por enterarme que otro alumno de mi clase iba a probarlo en el Carnaval de Québec. Yo le pregunté si podía ir con él para comprarlo también, ya que yo estaba dispuesto a todo para finalmente calmar mi sed y poner bajo mi lengua aquel dulce elixir de conciencia. Es así que lo seguí, al acecho de ese momento tan esperado para por fin comprar LSD. El momento llegó, pero la dosis fue tan pequeña que casi no sentí nada. No fue sino hasta más tarde en la noche, al regresar a mi casa caminando, que la nieve comenzó a tomar tonalidades distintas y sentí una extraña ligereza… pero nada más. Tuve que mantenerme atento para sentir los cambios, a penas perceptibles, en mis percepciones. Lo cierto es que mi primera experiencia me dejó sediento. Entonces me prometí volver a probarlo tan pronto como una oportunidad se presente.
En aquella época, en el tranquilo vecindario donde vivía yo, se podía comprar pequeñas píldoras diminutas que debían contener cerca de 75 μg de LSD. Yo no conocía casi nada de psicodélicos y no pensé nunca tomar más de dos dosis al mismo tiempo. Yo tanteaba el terreno, guiado por mi intuición y mi curiosidad. Mis experiencias siguientes fueron después mejor estructuradas y generalmente tenían lugar en mi habitación, con mi mejor amigo. Había pintado mi cuarto de un azul cielo en honor al color de esas píldoras. Recuerdo con nostalgia aquellos momentos de comunión en los cuales escuchábamos nuestras canciones preferidas, percibiéndolas bajo un tono completamente nuevo. Finalmente, tenía la sensación de comprender la música de grupos como Pink Floyd, The Doors, etc.
En aquella época nos contentábamos con realizar una ceremonia por mes, lo cual me daba tiempo para recopilar varios libros de arte, escoger las canciones que quería escuchar, preparar la ceremonia para que todo sea confortable y que no tengamos la necesidad de salir de mi cuarto ni hablar con mis padres – quienes no sospechaban nada. Mi amigo y yo nos habíamos confeccionado gafas para ver en tres dimensiones, invirtiendo los vidrios de un par de gafas de sol, rojos y azules, que utilizábamos en los raves o para mirar imágenes. A veces salíamos corriendo alrededor de la casa para aumentar nuestro flujo sanguíneo y así incrementar nuestra experiencia. Una vez nos sumergimos en la piscina; ¡qué experiencia tan oceánica! Nosotros éramos temerarios pero nuestra seguridad nunca era comprometida pues yo era ya responsable y mis revelaciones eran más intelectuales y artísticas. Siendo un adolescente feliz y apasionado por las tiras de dibujos, yo no tomaba estas sustancias para huir de mis problemas, ya que no los tenía. Inocente, curioso y abierto, ya intuía que existían niveles de realidad más sutiles y fantásticos que aquel en el que vivimos nuestra realidad cotidiana.
Aunque aún vivía en casa de mis padres, yo experimentaba pequeñas dosis en múltiples ocasiones. Siendo reservado y tímido, poco me interesaban las pandillas; yo prefería mucho más pasar tiempo en mi mesa de dibujo. Por ese motivo yo no era invitado a las fiestas donde los jóvenes tomaban drogas o cualquier tipo de alcohol en grandes cantidades. Mi temperamento solitario y mi vocación precoz me impidieron caer en el abuso o tener malas experiencias. Yo no conocía a nadie quien me hubiera podido iniciar en el aspecto espiritual o chamánico de la experiencia psicodélica y hacerme penetrar en ella de forma más profunda. No tenía ni idea de lo que iba a descubrir a los 28 años, cuando tuve mi primera experiencia mística.
Yo me mudé a Montreal a los 24 años. Los vendedores de droga de la metrópolis no me inspiraban confianza y yo tomaba pocos psicodélicos hasta la edad de 27 años. Sin embargo, me puse a leer compulsivamente ya que a los 25 años tuve una revelación; era inculto. Yo me felicité por haber desarrollado mi obra, de lo contrario me habría encontrado en el vacío, inculto en una sociedad de incultos. Gracias a los valiosos consejos de mi novia de aquel momento – una mujer muy culta, ¡Gracias a dios! – me arremangué y decidí volverme culto. Al no tener empleo, tenía todo el tiempo y me consagraba de esa forma a esa tarea que sentía necesaria para ser un buen artista y sobretodo un ser integral. Comencé por la literatura, después la filosofía, la psicología, la historia, la música, etc. Inevitablemente, volvía hacia los psicodélicos que iban, por medio de la experimentación, a permitirme integrar y verificar todo ese conocimiento.
El libro Flashbacks de Timothy Leary y Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, fueron la chispa que hizo saltar al polvorín. A partir de aquel momento únicamente tuve un deseo: probar LSD-25. Poco a poco, terminé por encontrarlo – o fue él quien me encontró – ya que en ese tipo de situaciones las sincronicidades juegan un papel fundamental. Es así que a los 28 años, al borde de estallar cual olla de presión, probé el LSD arquetípico en el Mont-Royal en un hermoso día soleado. ¡Eureka! ¡Finalmente sucedió! La experiencia fue similar a aquellas descritas en los libros que había devorado con pasión. Yo tomé el equivalente a 100 mg y es por eso que la experiencia fue sobretodo visual y auditiva. Al encontrarme en un lugar público, no fui llevado a explorar mis mundos interiores y más bien viví una experiencia de comunión con Leary, la vida y la naturaleza. Los colores eran magníficos, las plantas parecían estar hechas de terciopelo satinado. Me sentía feliz y satisfecho.
La tienda Psychonaut recién abría sus puertas en Montreal y se podía comprar psicodélicos legales. En ese entonces, la etnobotánica me era una materia aún desconocida. Así, yo compraba psicodélicos de forma legal y honesta. Cuando me los vendían, tomaban en consideración mi seguridad y bienestar. Yo ya había fumado tres veces la Salvia Divinorum, la hierba de los dioses, un psicodélico poderoso de venta en varias tiendas de Montreal. Sin embargo, la Salvia no me dio una buena impresión.
Es así que en la tienda Psychonaut felizmente obtenía pedazos secos del cactus San Pedro, también llamado Antorcha Peruana. Me fueron necesarios algunos intentos antes de encontrar la buena dosis y el medio para poder comer ese cactus de sabor inmundo. Al principio lo hacía hervir y bebía el té, verde y pegajoso, que se obtenía. Este cactus, del sabor más asqueroso que jamás haya probado en mi vida, aún hoy en día, cuando pienso en él me dan escalofríos. Posteriormente, refiné mi técnica, aprendí a moler el cactus en polvo fino y añadía un poco de agua para hacer pequeñas bolitas pegajosas que lograba tragar sin saborearlas, haciéndolas deslizarse en mi garganta con un poco de agua. Sin embargo, mi deseo de experimentar era aún más fuerte que mi repugnancia. Con una voluntad sobrehumana, yo tragaba esa sustancia inmunda y resistía con coraje la fuerte nausea provocada en la primera hora. Yo estaba lejos de sospechar que aquello me iba a permitir alcanzar el éxtasis más sublime del cual nunca había experimentado. En efecto, es uno de los momentos más importantes de mi vida ya que gracias a los 40 gramos del San Pedro seco, yo me desperté al espíritu. En ese instante, el Maestro Psicodélico volvió a la vida.
Extracto de El Maestro Psicodelico